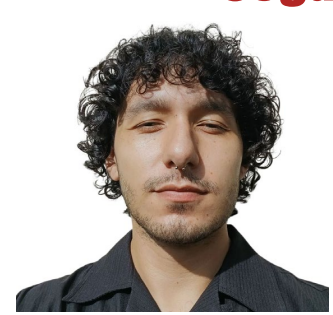
Afortunadamente, mi infancia siempre estuvo atravesada por todo tipo de experiencias enriquecedoras relacionadas al arte. Recuerdo escuchar Pobre la María de Luis Enrique Mejía Godoy, sin comprender del todo la dureza de la historia que esta canción relata, pero sintiendo la fuerza de su ritmo de influencia indudablemente afro. Lo afro siempre apareció de algún modo en mi vida. Estaba presente en la cumbia, en el baile, en la comida, en las palabras y los relatos populares. La infancia en Guanacaste me enseñó una forma de hablar autóctona, un ritmo de vida adaptado al calor y marcado por imágenes como la de personas que aún hoy cargan ollas o artefactos pesados en la cabeza, técnica con la cual logran recorrer largas distancias, justo como se acostumbra en algunos países de África. Viví sin saberlo rodeado por la tradición oral de bombas, retahílas, declamación, canciones y por una abundante naturaleza. En mi caso, estas memorias han funcionado para lograr sentir los sones guanacastecos y el quijongo como una parte inseparable de mí y encontrar la raíz en lo cotidiano.
El Quijongo Guanacasteco.
Mi primer encuentro con este arco musical fue gracias a mi papá. Él aprendió a construirlo y me lo mostró. Al principio me resistí a interpretarlo, pero la curiosidad me ganó y desde la primera vez que lo hice sonar quedé hipnotizado. Desde entonces nació en mí la necesidad de aprender todo sobre el instrumento, y esa fascinación continúa hoy en día. Lo que me ha impulsado a dedicarme a su difusión ha sido entender que el quijongo va más allá de la música. El mismo es evidencia de grandes migraciones y de una resistencia cultural viva. En un mundo convulso, marcado por la violencia y el genocidio, el quijongo se convierte para mí en un salvavidas. Sus sonidos invitan a resistir, pero también a honrar la vida, como una especie de meditación. Es por eso que en mis composiciones el quijongo y las influencias afroguanacastecas siempre están presentes. Ya sea en una parrandera, en una jota o en cualquier otro ritmo, la raíz aparece de manera inevitable y se transforma en nuevos sonidos. Es un lenguaje que atraviesa lo que hago, una herencia que me guía y que se ha convertido en el motor creativo de una búsqueda musical.
Una de las conexiones más memorables que he vivido recientemente con el quijongo guanacasteco, ocurrió durante el XVII Festival Internacional de las Artes, cuando con el grupo Quijo-Ngó toqué junto al grupo hondureño Los Caramberos de Nueva Celilac. Fue un encuentro de aprendizajes y asombro, la caramba y el juque, aunque distintos al quijongo guanacasteco, están profundamente emparentados. Al ver a estos músicos habilidosos confirmé que, aunque vengamos de países y contextos distintos, nuestras vivencias alrededor de los instrumentos tradicionales están hermanadas. Otra experiencia similar la viví en el Festival Dionisio Cabal vive, en Escazú, donde el público recibió al quijongo con entusiasmo. Allí interpretamos repertorio tradicional guanacasteco y vi vibrar a las personas del Gran Área Metropolitana ¡como si estuvieran en Nicoya!
Comprendí que donde quiera que vaya con mi quijongo, va también mi cultura, como ocurrió hace cientos de años con las primeras personas que hicieron sonar este instrumento. Ese día, además de piezas tradicionales, interpretamos algunas obras de Guadalupe Urbina y Manuel Monestel, su tema Afrolimón, que menciona tanto al quijongo guanacasteco como a la caramba, me recordó
que Limón y Guanacaste, con todas sus particularidades, comparten luchas hermanas nacidas de un mismo núcleo: hacer frente desde la lucha antirracista.
La Memoria colectiva y el quijongo.
Uno de los aspectos más valiosos de la revitalización del quijongo es que se ha convertido en una labor compartida. Han participado organizaciones colectivas, personas gestoras, artistas, investigadoras, comunidades y público de todas las edades. Cada esfuerzo cuenta, como eslabones de una cadena que sostiene y fortalece nuestra herencia. En mi opinión, el quijongo guanacasteco
es un símbolo de resistencia de las expresiones culturales afroguanacastecas.
Su historia viajó a través de mar y tierra a lo largo de siglos de despojo y es probable que en algún momento haya sido el centro para reuniones subversivas en las haciendas, convocando a las personas alrededor de sus sonidos. Hoy, aunque el contexto es distinto, el quijongo mantiene esa capacidad de convocarnos. Cada son que surge de él es una crónica de nuestros pueblos. He visto cómo muchas personas logran tomar el quijongo por primera vez y, de manera instintiva, parecen saber cómo tocarlo. Es como si existiera una memoria genética que despierta al contacto con el instrumento. Ese gesto sencillo revela el poder de la música para reconectar con la identidad y la memoria.
Si tuviera que describir el sonido del quijongo, diría que es como un silbido que viaja en el aire. Se dice que en el Guanacaste silencioso de antaño era común escucharlo a lo lejos. A ese “silbido” se le identifica como un efecto de wah wah que viene de la jícara, con armónicos que producen melodías contagiosas a las cuales se les suma el sonido metálico del alambre. Diría sin temor a equivocarme que el quijongo puede ser estridente y alegre, pero también tierno y sereno, como un “cable a tierra”. Incluso, en temas como Arrurrú para una chicharra de mi autoría o Canción de cuna para dormir a una madre de Oscar Lios o Conjuro de Oscar Jiménez y Elena Zúñiga, funciona como un arrullo, con un ímpetu profundo, como un elemento que centra y amalgama todo a su alrededor.
Hacia un futuro más sonoro.
Imagino un futuro donde el arte guanacasteco, tradicional o no, tenga un lugar aún más amplio en la audiencia costarricense. Sueño con más grabaciones, proyectos multidisciplinarios, nuevas agrupaciones, una comunidad artística creciente y, espacios para el pensamiento y nuevas músicas. Quisiera ver al quijongo en distintos géneros musicales y en espacios de investigación que revelen más de sus secretos. También lo imagino en escuelas, casas de la cultura y espacios cercanos a la juventud como parte de la educación artística pues son las personas jóvenes quienes tenemos en nuestras manos la posibilidad de abrazar estas expresiones para que sigan vivas, creciendo y transformándose. Sueño con iniciativas que sean capaces de generar espacios inclusivos para que podamos mitigar las problemáticas que poco a poco se instalan más y más no solo en Guanacaste, sino en la región latinoamericana.
Gentrificación y resistencia cultural.
Para nadie es un secreto que la música guanacasteca siempre ha luchado por tener continuidad y, nuestra generación no vive bajo una excepción a esta premisa. A menudo con facilidad puedo observar como la gentrificación convierte las expresiones culturales en un peldaño más para la turistificación irresponsable. En ocasiones cada vez más frecuentes, puedo percibir cómo la música se aleja de la comunidad local, transformándose en un espectáculo exclusivo para otras audiencias y esto a su vez crea una seria problemática: artistas que deben complacer para sobrevivir, adaptando repertorios a lo que dicta el mercado. Quien no lo hace, se arriesga a perder oportunidades y sustento. Esa es una forma de violencia económica que hoy condiciona nuestra libertad creativa y de expresión. Aun así, me aferro al optimismo.
Guanacaste es tierra de artistas sensibles y de gran talento. Pese a las dificultades siguen emergiendo personas con obras poderosas. La juventud y las conexiones intergeneracionales me hacen confiar en que no nos dormiremos en los laureles. Lo que necesitamos con urgencia son espacios dignos, inclusivos y sostenibles para difundir nuestro arte, donde la comunidad local también sea protagonista. Seguir aquí. Últimamente tengo más claro que mi misión cultural es compartir la certeza de que el arte puede ser refugio y camino. El quijongo es parte esencial de ese proceso, igual que mi voz, la guitarra y la flauta. Lo importante es usar estas
herramientas con conciencia y amor.
Como decía el maestro quijonguero Eulalio Guadamuz: “si no tenemos amor, no tenemos nada”. Seguir aquí, para mí, significa avanzar con arte y desde el arte, pero también honrar la vida de quienes estuvieron antes y, de alguna forma, abrir camino para quienes vendrán después. Desde esta visión la labor del artista se convierte en parte de una red, algo así como un micelio atemporal del que formamos parte y nuestras obras se convierten en el canal de acceso con el que podemos entrar en sintonía con ese tejido. Diría que es la manera más poderosa que tenemos de rememorar el legado de nuestras y nuestros antepasados, de hacer nuestros propios aportes y de dejar un mensaje para personas con las que probablemente ni siquiera nos hemos cruzado aún. Es algo tan poderoso como pasado, presente y futuro condensados.
Sé que soy apenas un eslabón de la cadena en una historia inmensa, pero también sé que en esa pequeñez está la fuerza de sostener la memoria y transmitirla con trabajo de hormiga. Sé que la misión de mantener vivo el hilo que nos conecta con nuestras raíces es sencilla de enunciar pero inmensa en su significado.


Be the first to comment